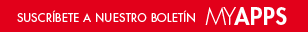Siesta pronunciada, más de lo debido. Me salto la merienda pero no la ducha y, a pesar de mi gallardo arrojo, llego tarde, como siempre. Mientras subo las escaleras del hotel, me pregunto meditabundo si la genética y la puntualidad estarán relacionadas. Al tercer escalón, he olvidado la pregunta y al finalizar el tramo veo que caras conocidas pueblan el salón.
Comienzo con el ritual: saludo, beso, hablo y bebo vino. Llega el primero, el segundo, el tercero, me rajo en el postre pero sigo bebiendo. Aparecen penes voladores, despedidas, palabras y alas para volar a Buenos Aires. Foto de familia y nos vamos a seguir bebiendo. Pago yo, pagas tú, paga el otro. Que si esto que si lo otro. Cócteles cargados de alcohol, pepino y pétalos de rosas. La temperatura sigue subiendo. Tanto como la intensidad de los aromas nocturnos que pueblan la noche. Olor a deseo. A perfume masculino y femenino. Embriaga. Casi tanto como el humo y el alcohol que sigo apurando como si esta noche fuera la última. Hablo con todo el que puedo, pero no con todo el que quiero porque la noche es corta y se diluye tan rápida como mis cubalibres. Llega el agobio y con él, el nómada que todos llevamos dentro y nos vamos ya decididamente de fiesta en busca de nuevos horizontes. Y cerramos locales y, de repente, la mitad nos encontramos contando las bajas en medio de la nada. Y a esa hora ya faltan chaquetas y abrigos y dinero pero eso sí, no falta la lluvia que nos manda a todos a nuestra puta casa.
Llego a las 7 y me levanto a las 4 de la tarde: joder, esto hay que repetirlo.
Va por vosotros.